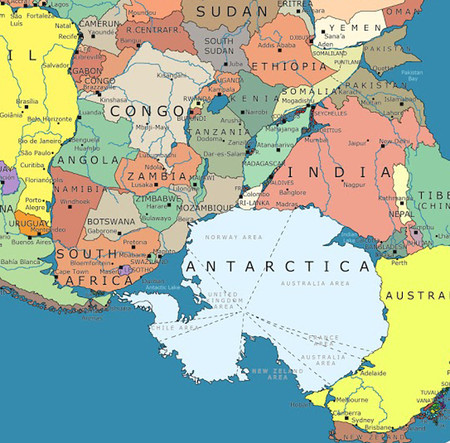![La utopía brutalista: las luces y las sombras del nuevo urbanismo ideado por la Unión Soviética]()
Por Álvaro Corazón Rural y Jelena Arsic.
"Son buena gente —dice un personaje de Bulgakov— pero el problema de la vivienda les ha estropeado"
Autobiografía de Moscú, de Tatiana Pigariova.
En junio de 1959 se produjo un encuentro histórico en la URSS. En la American National Exhibition de Moscú, se vieron las caras el vicepresidente del gobierno estadounidense, Richard Nixon, y el premier soviético, Nikita Jrushchov. No fue solo un encuentro destacable por esas dos personalidades, sino porque ambos, ante testigos, compararon y discutieron los avances del sistema capitalista y el comunista.
Para la ocasión, en la exposición sobre su país, los americanos habían montado una cocina como la del hogar medio en Estados Unidos. Nixon hacía hincapié en el lavavajillas, quería presumir de los bienes de consumo que podía producir su economía en un momento en el que los soviéticos, tecnológicamente, iban por delante en la carrera espacial.
La conversación se puede consultar íntegra en los archivos de la CIA. Pasó a la historia como El debate de la cocina. En un momento dado, para desarmar a su oponente, Jrushchov empleó un argumento palmario: "En la URSS, todo lo que tienes que hacer para tener una casa es haber nacido en la URSS".
Sobre el papel era cierto. Lo sabía bien Jrushchov porque lo había decretado él mismo dos años antes. En julio de 1957, anunció que el estado daría prioridad a la construcción de viviendas con la intención de que cada familia tuviese un apartamento no compartido con fecha límite 1970. Entraba dentro del gran anuncio del líder soviético de que la actual generación de soviéticos viviría en el comunismo en 1980. Hasta entonces, lo desarrollarían.
La medida suponía dejar atrás los grandes traumas. La revolución del 17 se había producido durante la I Guerra Mundial. Luego vino la Guerra Civil, después la industrialización forzosa y, a continuación, la II Guerra Mundial. Las viviendas de madera se habían volatilizado como leña para calentarse en aquellos inviernos a la intemperie, buena parte de las demás casas habían sido arrasadas, y los planes quinquenales de Stalin habían atraído a numerosa mano de obra del campo a las ciudades.
La escasez de vivienda era, con diferencia, el problema más acuciante de esa sociedad.
![Obolon Kiev]() Bloques de viviendas en Obolon, Kiev, un microdistrito de nuevo cuño que simbolizaba el proyecto urbanístico de la Unión Soviética. (Konrad Lembcke/Flickr)
Bloques de viviendas en Obolon, Kiev, un microdistrito de nuevo cuño que simbolizaba el proyecto urbanístico de la Unión Soviética. (Konrad Lembcke/Flickr) Como escribió Mark B. Smith en Property of Communists, la idea que impulsó Jrushchov fue el mayor plan público de construcción de vivienda en masa puesto en marcha en toda la historia de la humanidad, hasta que China desarrolló los suyos tras la Reforma Económica de 1978. En 1960, un 60% de las familias soviéticas vivía en sistemas comunales, komunalkas, apartamentos para varias familias. Como describió Tatiana Pigarovia: "Pisos compartidos donde la cocina y el baño eran comunes y donde podían cohabitar una ex condesa, un chófer, un actor famoso y un alcohólico con tres perros".
El logro del plan Jurshchov fue que en 1974 quedase un 30% de la población en komunalkas. Entre el anuncio de las medidas a la muerte de Stalin y los años 80, se construyeron 2,2 millones de pisos al año. Según Henry W. Morton, autor de The Contemporary Soviet City, aunque la calidad de los edificios y el espacio por persona fuese menor que en occidente, la campaña era "extraordinaria".
Rápido, eficaz y barato: los khruschevki
En un estudio sobre esta política en la ciudad de Leningrado, Stories of House and Home: Soviet Apartment Life During the Khrushchev Years, de Christine Varga-Harris, aparecen cifras muy elocuentes.
La ciudad tenía tres millones de habitantes antes del cerco al que fue sometida por los nazis en la II Guerra Mundial. En 1943, 600.000 personas habían resistido en una ciudad que había perdido cinco millones de metros cuadrados de vivienda. En 1947, esos habitantes, en esas circunstancias, sumados a todos los que retornaron a la ciudad, volvían a ser dos millones. El problema de la vivienda necesitaba una solución inmediata.
La salida pasaba por los sistemas de vivienda industrializada que ya habían aparecido en Occidente. Está acreditado que en 1955 comenzaron las visitas de especialistas en vivienda y construcción soviéticos a Inglaterra promovidas por la Comisión Económica para Europa (CEPE). En septiembre de 1957, los jefes de Planificación, Arquitectura y Construcción de Moscú, Leningrado, Minsk y Kiev llegaron a Londres para informarse sobre reconstrucción urbana de posguerra.
![Casa Jruschov]() Un khrushchyovka en la periferia de Moscú. Al igual que la mayor parte de construcciones rápidas de aquella época, contaba con cinco plantas y amplios espacios públicos a su alrededor. (Artem Svetlov/Commons)
Un khrushchyovka en la periferia de Moscú. Al igual que la mayor parte de construcciones rápidas de aquella época, contaba con cinco plantas y amplios espacios públicos a su alrededor. (Artem Svetlov/Commons) Con las técnicas británicas aprendidas y, muy especialmente, las francesas y las escandinavas, los soviéticos desarrollaron su modelo de apartamento característico de la era Jrushchov, una forma de construcción prefabricada rápida y barata. Jelena Prokopljevic, profesora especializada en arquitectura socialista, explica que hasta entonces el modelo que se había seguido era insostenible: "Las edificaciones estalinistas eran un despilfarro terrible de tiempo y dinero. Las casas eran muy representativas, con decoraciones, columnas, estrellas, balcones... Pero respondían a una fórmula de demostración de poder".
En 1954, en la Conferencia Nacional de los Trabajadores de la Construcción, Jrushchov, dos años antes de su discurso abjurando de Stalin en el Informe Secreto al XX Congreso del PCUS, ya manifestó su intención de eliminar todo lo superfluo del diseño arquitectónico para aumentar la productividad y acabar con el déficit de viviendas.
Prokopljevic entiende que hay que separar los discursos de los hechos, pero asegura que sí que hubo un antes y un después tras la muerte de Stalin en materia de vivienda: "Con Stalin ya estaban estudiando el sistema de prefabricación de edificios, para eso hacía falta I+D, fábricas especiales, tipologías de vivienda, modular proyectos y elementos de estructura. Con Stalin no se llegó a desarrollar, aunque es cierto que lo que él mantuvo fueron sus planes de construir rascacielos para demostrar que había ganado la guerra".
![Tblisi]() Ejemplos de "Khrushchyovka" en Tbilisi, Georgia. (James Emery/Flickr)
Ejemplos de "Khrushchyovka" en Tbilisi, Georgia. (James Emery/Flickr) Con las nuevas técnicas por fin en marcha, se construyeron edificios de apartamentos a millones a lo largo de toda la URSS y los países satélite. Hasta tal punto que, a principios de los 60, los técnicos soviéticos estaban convencidos de que ya habían resuelto el problema de la vivienda gracias a la posibilidad de prefabricar y pegar grandes paneles.
Pero en la URSS el reto era de mayor envergadura como para resolverlo con una producción en cadena de edificios idénticos. Fundamentalmente, por las extremas diferencias climáticas que se daban en todo el país y el riesgo de terremotos en algunas zonas (algo que, según Mark B. Smith, tras la devastación del seísmo de Armenia en los 80, quedó demostrado que no se tuvo en cuenta), pero el Khruschevki, un modesto edificio de cinco plantas, revolucionó el propio comunismo.
Como explica Prokopljevic:
Los khruschevki eran paneles prefabricados de hormigón, un material barato que se podía producir a montones y permite crear estructuras enormes, tenían en teoría algún aislamiento, pero en la práctica la verdad es que no lo había. No obstante, permitía construir muchas casas de forma muy rápida. Ya tenía insertadas las ventanas y las puertas. Incluso se llegó a prefabricar toda la casa y luego montarla como si fuera una especie de Lego. Con varios sistemas, lograron llenar todos los suburbios de viviendas de 50 metros cuadrados. En una primera etapa, se hizo solo con los khruschevki, que tenían cinco plantas porque así, según la normativa, no era obligatorio un ascensor.
![Vivienda Kiev]() Bloques de vivienda más altos en Obolon, Kiev, un microdistrito repleto de "brezhnevki", edificios ideados tras el fin de los planes de Jruschov. (Ken Ohyama/Flickr)
Bloques de vivienda más altos en Obolon, Kiev, un microdistrito repleto de "brezhnevki", edificios ideados tras el fin de los planes de Jruschov. (Ken Ohyama/Flickr) La complicación fue que, en la década de los 60, la población comenzó a aumentar y, al número de matrimonios, había que añadir el de divorcios, que también fue creciendo con los años.
Por lo que el problema de la vivienda, aunque se fuese solucionando, exigía enfrentarse a retos mayores. Según Prokopljevic, es ahí donde entró lo que se conoce por las imágenes recurrentes que se muestran del Este de Europa como "brutalismo" comunista, aunque ellos nunca lo denominaran así: "Los llamados popularmente brezhnevki ya salían de un sistema de producción más desarrollado y permitían entre diez y quince plantas, eran mucho más grandes".
El nuevo entorno urbano soviético
Las viviendas soviéticas intentaron distinguirse del modelo americano, que facilitaba casa y jardín unifamiliar a los trabajadores, mediante el entorno, facilitando guarderías y centros educativos públicos. No obstante, con estas grandes medidas de Jrushchov la población soviética percibió que por primera vez el sistema se preocupaba por el bienestar del ciudadano.
Según Varga-Harris, por fin se aplicaba la tecnología para mejorar la vida, se sentía que los avances que se producían en el espacio podían reflejarse en la Tierra. Esa época se caracterizó por un gran optimismo y entusiasmo a través de los cambios. El objetivo político no era ninguna banalidad, los comunistas tenían que demostrar que había un antes y un después de la revolución, algo que los grandes traumas todavía no habían permitido poner de manifiesto.
En la correspondencia entre ciudadanos y los organismos recopilados por Varga-Harris para su investigación, se veía que los soviéticos exhibían sus logros de guerra y sacrificios por la patria para escalar puestos en las listas de espera por los apartamentos. También había quien escribía para cuestionar si los recién llegados, la mano de obra que venía del campo, se lo merecía o, peor aún, si los millones de presos políticos liberados del gulag durante los años de apertura podían estar en las listas.
![Nueva Belgrado]() Vista panorámica de Nueva Belgrado, uno de los distritos más significativos de la arquitectura y el urbanismo comunista. (mabi2000/Flickr)
Vista panorámica de Nueva Belgrado, uno de los distritos más significativos de la arquitectura y el urbanismo comunista. (mabi2000/Flickr) Los ciudadanos hacían valer su lealtad al estado a la vez que le exigían que cumpliera con sus obligaciones. Al mismo tiempo, los nuevos vecinos se ponían de acuerdo para plantar árboles en sus barrios y cuidar los jardines. El deseo del régimen de conservar la vida comunal o colectiva sin apartamentos compartidos se había cumplido. Había cooperación activa para vigilar las zonas compartidas, objetivo ideológico de un sistema que había temido a la vida privada.
Esta documentación también refleja, por otra parte, que las quejas sobre los retrasos en la construcción de los edificios y el deficiente acabado de los mismos eran muy frecuentes. Prokopljevic confirma que en Yugoslavia ocurrían problemas similares en la edificación de barrios enteros, como fue el caso de Nuevo Belgrado:
Lo que no funcionó de este sistema fue la calidad de la construcción. Había fallos, las casas podían tener goteras, se levantaba el suelo... No obstante, sobre el plano, eran viviendas de calidad. Todas las habitaciones daban a la calle, la ventilación estaba cruzada, recibían luz del día, todas tenían terraza y, sobre todo, espacios amplios alrededor de los bloques, porque consideraban que el espacio público circundante era también parte de la vivienda. He visto casas peores hechas años después en países capitalistas y occidentales.
Actualmente, en Nuevo Belgrado, el metro cuadrado en partes amplias del barrio es más caro que en el centro histórico de Belgrado. Un paseo por la zona pone de manifiesto a primera vista cuál era el modelo de ciudad socialista. Al paso, se suceden: bloque de viviendas, cancha de baloncesto, colegio, centro de salud, tiendas; bloque de viviendas, cancha de baloncesto, colegio, centro de salud...
![Zeolonogrado]() Pese a su espantosa fama posterior, microdistritos como Zelenograd ofrecían espacios públicos muy amplios y cerrados al gran tráfico rodado. (Artem Svetlov/Flickr)
Pese a su espantosa fama posterior, microdistritos como Zelenograd ofrecían espacios públicos muy amplios y cerrados al gran tráfico rodado. (Artem Svetlov/Flickr) La idea, concluye Prokopljevic, "era establecer microdistritos, la ciudad socialista, de no más de diez mil habitantes donde todas las necesidades ciudadanas se pudieran resolver a menos de un cuarto de hora andando. Llegó a haber incluso una experimentación mucho más avanzada, que se puede encontrar en las inmediaciones del Sava Centar de Nuevo Belgrado, con intentos de desarrollar la vivienda flexible, un modelo muy experimental en el que los tabiques eran móviles y la gente podía distribuir su apartamento a su gusto, sin necesidad de arquitectos".
El auge de los "microdistritos"
El padre de los edificios prefabricados fue Vitaly Lagutenko. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en Moscú en el camuflaje de los objetivos de los bombarderos y construyendo refugios con la urgencia de las circunstancias. Tras la contienda, dirigió Mosproject, el primer taller del que saldrían las viviendas por módulos. Las primeras carcasas se acabaron en su fábrica ya en 1947, pero no fue hasta 1956 que se perfeccionó la K-7, de cinco pisos, pero que a veces se fabricó con tabiques internos de solo 4 centímetros de grosor y techos de 2.40 metros.
Su concepción inicial era como vivienda provisional, con una vida de veinticinco años. Aún quedan muchas, aunque desde los 90 se han ido demoliendo donde ha habido dinero para sustituirlas.
En Ucrania está uno de los ejemplos más importantes de integración de este tipo de vivienda en un plan urbano basado en microdistritos: el barrio de Pavlovo Pole en Járkov. El barrio estaba estructurado alrededor de la avenida Lenin, que conectaba directamente con Moscú. En cada microdistrito había una escuela y una guardería rodeadas de jardines. En el perímetro se hallaban las tiendas, servicios como lavanderías o garajes, y los bares.
![Obolon Kiev]() Una vivienda en el microdistrito de Obolon, en Kiev. (Ken Ohyama/Flickr)
Una vivienda en el microdistrito de Obolon, en Kiev. (Ken Ohyama/Flickr) El acceso a las urbanizaciones estaba pensado para tranvías, trolebuses, autobuses o taxis. Atravesando el barrio, se dejaron amplias zonas verdes con parques recreativos. En una colina artificial se planificó la construcción de un estadio polideportivo para siete mil espectadores. Un microdistrito entero se dedicó a edificios de investigación científica y las instalaciones médicas se llevaron hasta un bosque colindante.
De 500 hectáreas, 200 fueron dedicadas a viviendas. Cada microdistrito fue concebido para 13.300 habitantes, divididos en cinco bloques de 1.900 a 2.700 personas cada uno. Eran bloques de seis a ocho pisos. Cada uno de estos edificios, tenía debajo un parque infantil, instalaciones deportivas y áreas recreativas.
El microdistrito fue concebido en los años 30 de acuerdo con la ideología leninista, que buscaba eliminar diferencias entre el campo y la ciudad con el objetivo de erradicar el hacinamiento del proletariado
En Yugoslavia, para la construcción del aludido Nuevo Belgrado, la que iba a ser la gran capital política de la federación, 150.000 voluntarios levantaron el terreno cinco metros para evitar que los ríos Sava y Danubio lo anegasen. Los microdistritos fueron de 400 por 400 metros. La red viaria es una cuadrícula, con avenidas que alcanzan los 80 metros de ancho. Hay un gran aprovechamiento de la luz y todos los bloques tienen parques e instalaciones deportivas en su interior.
El microdistrito fue concebido en los años 30 de acuerdo con la ideología leninista, que buscaba eliminar diferencias entre el campo y la ciudad con el objetivo expreso de erradicar el hacinamiento del proletariado en las áreas urbanas, de ahí esa obsesión por la entrada de luz y aire. Claros ejemplos de estos planes son también Zelenograd, en Moscú u Obolon, en Kiev.
![Microdistrito Mustamae]() Mustamäe, microdistrito de Tallinn. (Madis Veskimeister/Flickr)
Mustamäe, microdistrito de Tallinn. (Madis Veskimeister/Flickr) Sin embargo, la economía no dio para más que para empezar a abordar el problema de la vivienda con estos proyectos, cuya ejecución solía ser más modesta de lo diseñado sobre el plano. El déficit de viviendas nunca llegó a solucionarse completamente y, a partir de la crisis del petróleo, fue a más en todos los países comunistas europeos. En la URSS, los trabajadores que no tenían permiso de residencia, la propiska, no podían establecerse en las ciudades.
Moscú y Leningrado, entre otras capitales, fueron especialmente restrictivas para no convertirse en modelos de crecimiento como el Bombay de la época. No obstante, fuera de sus límites, proliferaron grandes asentamientos de mano de obra no cualificada que mantenía una vida rural, en casas de madera con electricidad, pero sin abastecimiento de agua ni alcantarillado.
El fin y la crítica al modelo soviético
Dentro de las ciudades, el descontento también iba en aumento. Las listas de espera para conseguir un piso se alargaban por más diez años, mientras la corrupción se fue apoderando de las adjudicaciones. El modelo de debate sobre vivienda sirvió, de hecho, para canalizar el descontento. La población no se cuestionaba el sistema, pero emitía quejas airadas por su mal funcionamiento y se atrevía a señalar, con nombres y apellidos, a funcionarios que no cumplían con sus obligaciones.
La ciudad socialista, de todos modos, se extendió por capitales europeas como Bratislava, Kiev, Praga o Varsovia con pocas salvedades. Si acaso, Hungría y Bulgaria fueron las que más permitieron a los ciudadanos construirse sus propias casas, prácticas que fueron erradicadas de las grandes capitales soviéticas a golpe de decretos en los años 60. Para ello, los trabajadores búlgaros descuidaban o hurtaban en muchos casos los materiales de sus centros de producción.
El estado llegó a hacer la vista gorda e incluso a promoverlo con facilidades financieras para que optasen por el do it yourself. La ideología oficial se vio obligada a introducir la figura de la "propiedad personal", un término acuñado con el fin de legitimar la posesión de una casa eludiendo mencionar la proscrita "propiedad privada".
![Paks Hungria]() Construcción de bloques de vivienda en Paks, Hungría, durante los años setenta. (Barna Rovács/Commons)
Construcción de bloques de vivienda en Paks, Hungría, durante los años setenta. (Barna Rovács/Commons) En el caso húngaro, para hacerse uno su propia casa era obligatorio seguir unos planos que marcaban unos estándares de uniformidad. Estas viviendas unifamiliares se bautizaron como Cubos de Kadar en "honor" al primer ministro János Kádár. Más allá de los chascarrillos populares, si hubo una protesta valiente y directa contra la uniformidad de este tipo de vivienda fue la del rumano Ion Grigorescu. Este artista se fotografió desnudo en 1970 "asfixiado por objetos ordinarios" encajado en su piso socialista de un gran bloque de apartamentos.
No obstante, se preveía que con el paso al capitalismo este modelo de vivienda se degradaría con rapidez en el nuevo sistema. Lo cierto es que no se ha cumplido la premonición. Siguen siendo pisos valorados. En estudios que se han realizado en Tallin, Estonia, por ejemplo, estos barrios han mantenido su nivel socioeconómico y no se han convertido en guetos, como se esperaba.
Además, el interés occidental por esta arquitectura ha ido en aumento, como confirma a Magnet Ana Gale, hija del fotógrafo esloveno de arquitectura socialista yugoslava, Damjan Gale. Su trabajo ha cruzado el océano este verano para una exposición que se realizó en el MOMA de Nueva York, Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, sobre la arquitectura socialista de este país, tanto la conmemorativa y monumental, como la pensada para la vivienda.
Prokopljevic asegura también que el interés por el microdistrito como fórmula para optimizar los espacios de la ciudad, se está estudiando cada vez más.
![Microdistrict]() El aspecto de muchos microdistritos no se diferencia demasiado del de algunos proyectos urbanísticos desarrollados en España. (Ken Ohyama/Flickr)
El aspecto de muchos microdistritos no se diferencia demasiado del de algunos proyectos urbanísticos desarrollados en España. (Ken Ohyama/Flickr) El crítico de arquitectura Juan Diez del Corral, por el contrario, rechaza estos postulados:
La planificación urbana socialista no es que ya se estudiara en los sesenta y setenta aquí, es que... ¡Era lo se hacía! España tenía también un régimen de partido único y los arquitectos afectos al régimen hacían cosas muy parecidas a los de Nuevo Belgrado. En Barcelona, Guineueta o Bellvitge. En Madrid, Orcasitas, San Blas o Usera. Las intenciones de todos ellos, comunistas o capitalistas, podían ser buenas, pero cuando los planteamientos son simplistas o parciales, la arquitectura así producida no merece el más mínimo respeto. Es simplemente deleznable.
El gran problema de la arquitectura comunista es que, en vez de dejar que "el pueblo" siguiera haciendo sus casas colectivamente, como las habían hecho durante siglos, encontró en la tiranía totalitaria del sistema del partido único el mejor caldo de cultivo para hacer realidad las locuras de los arquitectos occidentales de vanguardia. Cuando la arquitectura olvida su complejidad y arrincona los "tipos arquitectónicos" y los modos de producción que ha ido decantando la historia, para producirse sin embargo en torno a dos o tres ideas más o menos razonables, como lo del microdistrito o la salubridad en general, su degradación es solo comparable a su éxito político.
Eso sí, con tres o cuatro de esas ideas se monta un perfecto aparato publicitario capaz de convencer a cualquier político tan inculto como bienintencionado. Y por supuesto, una eficaz propaganda para tener contentos a los pobres proletarios ávidos de un mínimo espacio privado donde poder vivir.
Lo cierto es que las extrapolaciones no son fáciles y menos ahora, porque la planificación urbana comunista se hacía sobre propiedad estatal exenta de especulación. Lo que no quiere decir que no estuviera sujeta a otro tipo de recalificaciones, como recuerda Prokopljevic: "Al lado de Trieste, se construyó una ciudad socialista nueva desde los años 40, se llamó Nova Gorica, y en la montaña se escribió el nombre de Tito en letras gigantescas en homenaje al marsical. El problema fue que con la crisis de los 80, la ciudad se convirtió en un puticlub con casinos para turistas italianos".
![Onolon Buena]() (Konrad Lembcke/Flickr)
(Konrad Lembcke/Flickr) Imagen de portada: James Emery/Flickr


 Liga de mujeres por la prohibición.
Liga de mujeres por la prohibición.  La marcha de la media milla de los barman en contra de la prohibición en Canadá.
La marcha de la media milla de los barman en contra de la prohibición en Canadá.  Interior de un café londinense en el siglo XVII.
Interior de un café londinense en el siglo XVII.